En una región marcada por la desigualdad y el deterioro ambiental, el discurso de la “transición justa” se impone como nueva narrativa del desarrollo. Pero, ¿qué ocurre cuando esta promesa se traduce en endeudamiento climático, privatización de los bienes comunes y violencia contra quienes defienden el territorio? Desde la Fundación Heinrich Böll, Ingrid Hausinger, plantea una lectura crítica del momento político centroamericano y propone reorientar el debate hacia una justicia climática que reconozca los cuidados, los derechos colectivos y la autodeterminación de los pueblos.
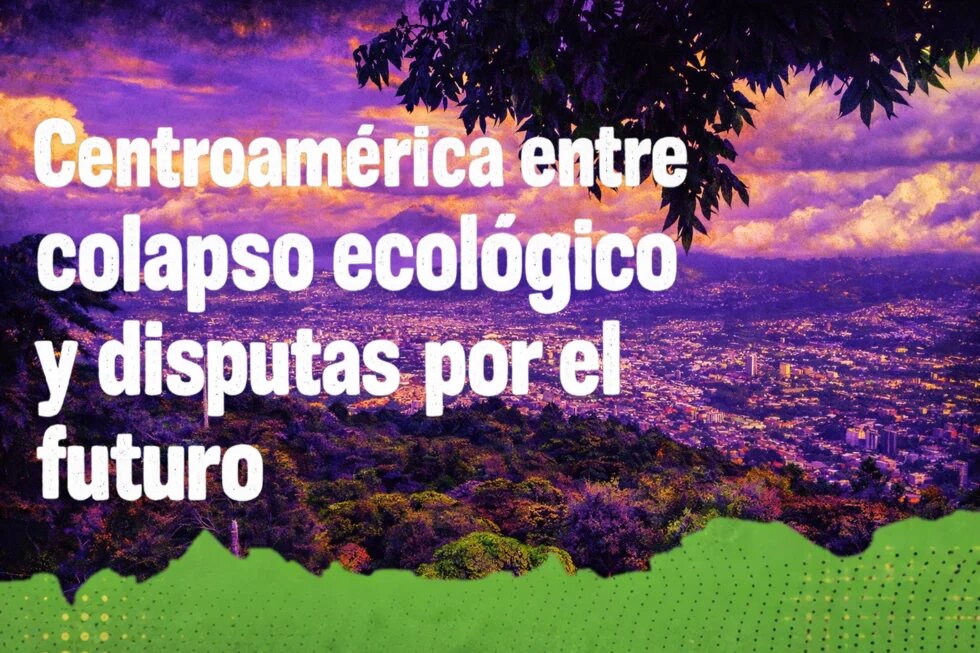
La realidad de Centroamérica es compleja y profundamente desigual. Mientras en Bruselas o Nueva York se discuten bonos de carbono en nombre del Sur global, en las orillas del río Lempa, mujeres de comunidades rurales aún caminan horas para conseguir agua limpia. Centroamérica se encuentra atrapada en una paradoja histórica: es una de las regiones más vulnerables del mundo ante el cambio climático, pero también una de las más disputadas por las nuevas lógicas del capital verde. El discurso de la transición energética, la inversión climática y la digitalización productiva llega a nuestros países no como respuesta a las necesidades de justicia, sino como un nuevo lenguaje de imposición. Mientras tanto, los territorios rurales, las defensoras del agua y los bienes comunes, y las comunidades que han sostenido la vida en condiciones adversas, son tratadas como obstáculos a remover en nombre del “progreso”.
Desde la Fundación Heinrich Böll, con presencia en la región desde hace más de tres décadas, asumimos el reto de pensar políticamente esta coyuntura. Lo hacemos no desde la neutralidad técnica, sino desde una opción ética y estratégica: acompañar los procesos comunitarios que resisten el despojo, sostienen el tejido social y construyen horizontes poscapitalistas desde la base. Esta lectura se nutre de los aportes de la ecología política latinoamericana, cuyas ideas permiten entender que la crisis ambiental no es una excepción del sistema, sino su consecuencia estructural.
En cada rincón del istmo, el extractivismo se reinventa. Atrás quedaron las promesas de la minería responsable, la agricultura de exportación como motor del desarrollo, o las hidroeléctricas como solución verde. Lo que hoy se despliega es un ciclo renovado de acumulación por desposesión. Los monocultivos intensivos, los corredores logísticos y turísticos, las represas sin consulta, y las concesiones mineras, reaparecen bajo nuevas justificaciones: resiliencia climática, infraestructura estratégica o seguridad energética. Como ha advertido Maristella Svampa, el paso del neoliberalismo clásico al “consenso del capital verde” no implica una transformación real, sino un cambio de lenguaje que disfraza la continuidad del modelo extractivista. El territorio deja de ser espacio de vida para convertirse en plataforma de valorización económica. Esta dinámica es visible en Guatemala con la profundización de la minería aurífera y los proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas; en Honduras con las zonas especiales de desarrollo y el debilitamiento sistemático de las normas ambientales; y en El Salvador con intentos de reactivar la minería metálica, a pesar de la anterior prohibición. Para la Fundación Heinrich Böll, la defensa del territorio no puede reducirse a una lucha sectorial. Es, en esencia, una defensa de la vida en todas sus formas.
Centroamérica no sólo es altamente expuesta a huracanes, sequías e incendios forestales. También lo es a las nuevas formas de financiarización del clima. En lugar de responder con justicia a la deuda histórica del Norte con el Sur, muchas de las propuestas impulsadas desde organismos multilaterales se articulan como sistemas de préstamos climáticos, condicionalidades fiscales y mecanismos de mercado que, lejos de reducir las brechas, profundizan la dependencia estructural. Esta lógica tiende a reducir la relación entre humanidad y naturaleza a una dimensión puramente económica, dejando fuera sus raíces sociales, culturales y políticas.
Y es allí donde radica el conflicto más profundo: cuando los derechos colectivos y las formas de vida son subordinadas a la lógica del mercado, incluso los programas más bienintencionados se transforman en nuevos mecanismos de despojo. No hay sustentabilidad posible si seguimos operando bajo una visión que convierte al ambiente en un recurso gestionable y al ser humano —especialmente a las mujeres— en un agente que debe adaptarse, resistir o rentabilizar. Los proyectos de bonos de carbono y mecanismos de compensación climática, tal como se están implementando hoy en territorios rurales centroamericanos, tienden a priorizar la rentabilidad y la inversión privada por encima de la justicia territorial, el consentimiento libre e informado, y la autodeterminación de las comunidades. Frente a esta situación, la Fundación Heinrich Böll apuesta por un enfoque de justicia climática que parta del reconocimiento de los daños históricos, de las responsabilidades diferenciadas y de los derechos colectivos de los pueblos a decidir sobre su presente y futuro.
Además, debemos tener presente que el colapso ecológico no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres rurales, las comunidades indígenas, afrodescendientes y las juventudes urbanas precarizadas asumen una carga desproporcionada frente a la crisis. Mientras el Estado se repliega y el mercado extrae, son los cuerpos feminizados los que sostienen la alimentación, la salud, la reproducción social y la contención comunitaria. Como señalan las economistas feministas latinoamericanas, el cuidado no es una tarea secundaria ni exclusivamente doméstica: es una dimensión estructural de la economía que ha sido históricamente invisibilizada, desvalorizada y precarizada. Por ello, en un contexto de crisis múltiple —ecológica, social y de reproducción de la vida—, se vuelve urgente reubicar el cuidado en el centro de la discusión política, económica y ambiental. Desde la Fundación Heinrich Böll, impulsamos una propuesta de democracia del cuidado: un horizonte donde el trabajo de cuidar no recaiga exclusivamente en las mujeres, sino que sea reconocido como una responsabilidad colectiva, redistribuida entre el Estado, la comunidad y los hogares, y plenamente revalorizada como base para cualquier transición justa.
Este panorama se desarrolla en una Centroamérica atravesada por una contracción democrática cada vez más alarmante. El cierre de espacios cívicos, la judicialización de liderazgos comunitarios, la censura a medios independientes y el uso de las fuerzas de seguridad para proteger intereses extractivos son síntomas de un orden político que se endurece ante la disidencia social y ambiental. Esta ofensiva autoritaria no es un episodio aislado ni coyuntural, sino parte de una estrategia sostenida para garantizar condiciones seguras de acumulación y control territorial. En la región, esta deriva se expresa en leyes que criminalizan la protesta, en el desmantelamiento progresivo de los ministerios ambientales, en fiscalías cooptadas y en discursos que acusan de “terrorismo” o “desestabilización” a quienes defienden el agua, la tierra y los bienes comunes. En el caso de las defensoras, esta persecución se agrava con violencia de género, desprestigio público y exposición sistemática a ataques digitales y físicos. Desde la Fundación Heinrich Böll reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de personas defensoras del territorio, del ambiente y de los derechos humanos, entendiendo que sin su labor no puede haber ni política ambiental creíble ni democracia efectiva.
Hablar de transición en Centroamérica exige reorientar la conversación: no se trata de cambiar la matriz energética ni de sustituir tecnologías fósiles por soluciones limpias. En nuestros diálogos con organizaciones aliadas, ha sido recurrente una reflexión que conviene no perder de vista: la transición no puede reducirse a lo energético ni a lo técnico. Lo que está en juego en América Latina es mucho más profundo. Hablamos de transformar las relaciones entre Estado, mercado y pueblos; de desmantelar las lógicas de despojo que persisten bajo nuevos lenguajes verdes; y de imaginar un futuro donde no se imponga una transición desde arriba, sino que emerja desde los territorios. Para que esto ocurra, la transición debe ser también cultural, política, económica y epistemológica. Esto implica, entre otras cosas, una redistribución profunda de la riqueza, del poder y del trabajo de cuidados, reconociendo otras formas de vida, otros saberes, y otras formas de habitar el mundo.En la región mesoamericana, la pérdida de bosque primario ha sido devastadora. Solo en el departamento de Petén, en Guatemala, se ha documentado una reducción de hasta un 33 % de su cobertura forestal en las últimas dos décadas. A esta erosión ecológica se suma una violencia estructural que se cobra vidas: más de cincuenta defensoras y defensores del territorio fueron asesinados en un solo año en Mesoamérica, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas o rurales. En Guatemala existen más de 430 licencias de exploración y explotación minera activas, muchas de ellas en territorios indígenas sin procesos de consulta previa. En Honduras, se han otorgado al menos 130 concesiones mineras en la última década, varias dentro de zonas de recarga hídrica y áreas protegidas. En Nicaragua, la expansión minera aurífera en el Triángulo Minero y en la Reserva de Biosfera Bosawás continúa avanzando sobre territorios indígenas, pese a los compromisos internacionales de conservación. Y, en El Salvador, la degradación ambiental se expresa de manera distinta, pero igual de alarmante: más del 90 % de los ríos del país presentan algún grado de contaminación y la capacidad de producir alimentos se reduce cada año por la pérdida de suelos fértiles, la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos. A esto se suma la ausencia de políticas públicas orientadas a la sustentabilidad, el desfinanciamiento crónico de los ministerios ambientales, la falta de generación y acceso a datos confiables, y el retroceso normativo que flexibiliza la legislación ambiental. Todo ello confirma el vaciamiento deliberado del aparato estatal ecológico y la subordinación de la política ambiental a las lógicas del mercado y del corto plazo.
Frente a esta realidad, insistimos en que las soluciones no pueden ser individuales, tecnocráticas, ni neutrales. No bastan las campañas de consumo responsable, ni los indicadores de resiliencia financiera, ni las métricas de carbono si no transforman las condiciones estructurales que producen la desigualdad ecológica. La Fundación Heinrich Böll se posiciona de forma clara al lado de los procesos comunitarios que apuestan por alternativas desde abajo: economías del cuidado, redes agroecológicas, feminismos territoriales, asambleas indígenas, colectivos de defensa del agua. Estos no son “proyectos sociales”, son apuestas civilizatorias. En Centroamérica, el futuro no es un diseño desde la torre de planificación; es una trama que se teje desde los cerros, las comunidades, los márgenes y la palabra que se dice en asamblea.
Desde la Fundación Heinrich Böll, nos comprometemos a seguir acompañando procesos que fortalezcan la soberanía de los pueblos, el protagonismo de las mujeres, y la regeneración ecológica desde abajo. Apostamos por una cooperación internacional crítica y transformadora, que no imponga modelos, sino que escuche, redistribuya poder y respalde las propuestas construidas en los territorios. Creemos que solo una política pública anclada en la justicia socioecológica, el cuidado y la democracia podrá abrir horizontes posibles para Centroamérica.